Meditaciones para los laudes de esta semana santa 2025:
- Fray Dino

- 16 abr 2025
- 20 Min. de lectura
Actualizado: 17 abr 2025
JUEVES SANTO
Del Cardenal JOSEPH RATZINGER
La Pascua judía era y sigue siendo una fiesta familiar. No se celebraba en el templo, sino en la casa. Ya en el Éxodo, en el relato de la noche oscura en que tiene lugar el paso del ángel del Señor, aparece la casa como lugar de salvación, como refugio. Por otra parte, la noche de Egipto es imagen de las fuerzas de la muerte, de la destrucción y del caos, que surgen siempre de las profundidades del mundo y del hombre y amenazan con destruir la creación “buena” y con transformar el mundo en desierto, en lugar inhabitable. En esta situación, la casa y la familia ofrecen protección y abrigo; en otras palabras: el mundo ha de ser continuamente defendido contra el caos; la creación ha de ser siempre amparada y reconstruida.
En el calendario de los nómadas, de los cuales heredó Israel la fiesta pascual, la Pascua era el primer día del año, el día en que Israel había de ser nuevamente defendido contra la amenaza de la nada. La casa y la familia son como el valle en que la vida se halla protegida, el lugar de la seguridad y de la paz; la paz del habitar juntos, que permite vivir y guarda la creación. También en tiempos de Jesús se celebraba la Pascua en las casas en las familias, luego de la inmolación de los corderos en el templo. Estaba prohibido abandonar la ciudad de Jerusalén en la noche de Pascua. Toda la ciudad se consideraba lugar de salvación contra la noche del caos, y sus muros eran como diques que defendieran la creación. Todos los años, por Pascua, Israel debía acudir en peregrinación a la ciudad santa, para volver a sus orígenes, para ser creado de nuevo, para recibir otra vez su salvación, su liberación y fundamento. Hay aquí una profunda sabiduría. A lo largo de un año, un pueblo se halla siempre en peligro de disgregarse, no sólo exteriormente, sino también desde dentro, y de perder así las bases interiores que lo sustentan y rigen. Tiene necesidad de volver a sus antiguos fundamentos. La Pascua representaba este retorno anual de Israel, desde los peligros de aquel caos que amenaza a todo pueblo a aquello que antaño lo había fundado y que continuaba edificándolo en todo momento, a su ininterrumpida defensa y a la nueva creación de sus orígenes. Y puesto que Israel sabía que sobre él brilla la estrella de la elección, era también consciente de que su buena o malaventura traería consecuencias para el mundo entero, que en su existencia o en su fracaso se jugaba el destino de la tierra y de la creación.
También Jesús celebró la Pascua conformándose al espíritu de esta prescripción: en casa, con su familia, con los apóstoles, que se habían convertido en su nueva familia. Obrando de este modo, obedecía también a un precepto entonces vigente, según el cual los judíos que acudían a Jerusalén podían establecer asociaciones de peregrinos, llamadas chaburot, que por aquella noche constituían la casa y la familia de la Pascua. Y es así como la Pascua ha venido a ser también una fiesta de los cristianos. Nosotros somos la chaburah de Jesús, su familia, la que él fundó con sus compañeros de peregrinación, con los amigos que con él recorren el camino del Evangelio a través de la tierra y de la historia. Como compañeros suyos de peregrinación, nosotros somos su casa, y de esta suerte la Iglesia es la nueva familia y la nueva ciudad, que es para nosotros lo que fue Jerusalén, casa viviente que aleja las fuerzas del mal y lugar de paz que protege a la creación y a nosotros mismos. La Iglesia es la nueva ciudad en cuanto familia de Jesús; es la Jerusalén viviente, cuya fe es barrera y muralla contra las fuerzas amenazantes del caos, que se confabulan para destruir el mundo. Sus murallas se hacen fuertes en virtud del signo de la sangre de Cristo, es decir, en virtud del amor que llega hasta el fin y que no conoce límites. Este amor es la potencia que lucha contra el caos; es la fuerza creadora que funda continuamente al mundo; los pueblos y las familias, y de este modo nos ofrece el shalom, el lugar de la paz, en el que podemos vivir el uno con el otro, el uno para el otro, el uno proyectado hacia el otro.
Pienso que, sobre todo en nuestro tiempo, existen sobradas razones para reflexionar de nuevo sobre tales analogías y referencias y para dejar que ellas nos hablen. Porque no podemos menos de ver la fuerza del caos; no podemos menos de ver cómo surgen, precisamente en el seno de una sociedad desarrollada que parece saberlo y poderlo todo, las fuerzas primordiales del caos que se oponen a lo que esa sociedad define como progreso. Vemos cómo un pueblo que ha llegado a la cúspide del bienestar, de la capacidad técnica y del dominio científico del mundo, puede ser destruido desde dentro, y cómo la creación es amenazada por las oscuras potencias que anidan en el corazón del hombre y cuya sombra se cierne sobre el mundo.
Sabemos por experiencia que la técnica y el dinero no pueden por sí solos alejar la capacidad destructiva del caos. Únicamente pueden hacerlo las murallas auténticas que el Señor nos ha construido y la nueva familia que nos ha dado. Y yo pienso que, por este motivo, la fiesta pascual, que nosotros hemos recibido de los nómadas a través de Israel y de Cristo, tiene también una importancia política eminente en el más profundo de los sentidos. Nuestros pueblos de Europa tienen necesidad de volver a sus fundamentos espirituales si no quieren perecer, víctimas de la autodestrucción.
Esta fiesta debería volver a ser hoy una fiesta de la familia, que es el auténtico dique puesto para defensa de la nación y de la humanidad. Quiera Dios que alcancemos a comprender de nuevo esta admonición, de suerte que renovemos la celebración de la familia como casa viviente, donde la humanidad crece y se vence al caos y la nada. Pero debemos añadir que la familia, este lugar de la humanidad, este abrigo de la criatura, únicamente puede subsistir cuando ella misma se halla puesta bajo el signo del Cordero, cuando es protegida por la fuerza de la fe y congregada por el amor de Jesucristo. La familia aislada no puede sobrevivir; se disuelve sin remedio si no se inserta en la gran familia, que le da estabilidad y firmeza. Por esta razón, ésta ha de ser la noche en la que rehacemos el camino que conduce a la nueva ciudad, a la nueva familia, a la iglesia; la noche en que de nuevo nos adherimos a ella con el más firme de los vínculos, como a la patria del corazón. En esta noche deberíamos aprender de esta familia de Jesucristo a conocer mejor a la familia humana y a la humanidad que ha de guiarnos y protegernos.
Israel heredó esta fiesta del culto y de la cultura de los nómadas. Celebraran éstos la fiesta de la primavera el día en que iniciaban una nueva migración con sus rebaños. Lo primero que se hacía era trazar con sangre de cordero un círculo en torno a las tiendas. Con este gesto trataban de defenderse seguramente contra las fuerzas de la muerte, a las que deberían enfrentarse en no pocas ocasiones en el mundo desconocido del desierto. La ceremonia se llevaba a cabo con las vestimentas del peregrino en el momento de la partida, con la comida de los nómadas, el cordero, las hierbas amargas, que sustituían a la sal, y con el pan sin levadura. Israel ha heredado de sus tiempos de nomadismo estos elementos fundamentales en la celebración tradicional de la fiesta, y la Pascua le ha recordado siempre el tiempo en que era un pueblo sin hogar, un pueblo en camino y sin patria. Esta fiesta le ha traído siempre a la memoria que, aun cuando tenemos casa, seguimos siendo nómadas; como hombres que somos, nunca nos hallamos definitivamente en casa, estamos siempre con el pie en el estribo. Y pues vamos de camino y nada nos pertenece, todo cuanto poseemos es de todos y nosotros mismos somos el uno para el otro. La Iglesia primitiva tradujo la palabra Pascha como “paso”, y expresó de este modo el camino de Jesucristo a través de la muerte hasta la nueva vida de la Resurrección. Por este motivo, la Pascua ha sido siempre, y sigue siendo hoy para nosotros, fiesta de la peregrinación; también a nosotros nos dice; somos únicamente huéspedes en la tierra; todos somos huéspedes de Dios. Por eso nos exhorta a sentirnos hermanos de aquellos que son huéspedes, pues nosotros mismos no somos otra cosa que huéspedes. Somos tan sólo huéspedes en la tierra; el Señor, que se hizo él mismo huésped y nómada, nos pide que nos abramos a todos aquellos que en este mundo han perdido la patria; espera de nosotros que nos pongamos a disposición de los que sufren, de los olvidados, de los encarcelados, de los perseguidos. Él está presente en todos ellos. En la ley de Israel, cuando se dan normas para el tiempo en que el pueblo se establezca definitivamente en la tierra prometida, se insiste en prescribir que los peregrinos sean tratados igual que todos; y al hacerlo, se acude siempre a las palabras: “¡Recuerda que tú mismo fuiste nómada y peregrino!”. Somos nómadas y peregrinos. Este es el punto de vista desde el que debemos entender la tierra, nuestra vida misma, el ser el uno para el otro. Estamos tan sólo de paso en la tierra, y esto nos hace recordar nuestra más secreta y profunda condición de peregrinos; nos hace recordar que la tierra no es nuestra meta definitiva, que estamos en camino hacia el mundo nuevo, y que las cosas de la tierra no constituyen la realidad última y definitiva.
Quien se zambulle en el mundo, aquel que ve en la tierra el único cielo, hace de la tierra un infierno, porque la fuerza a ser lo que no puede ser, porque quiere poseer en ella la realidad definitiva, y de esta suerte exige algo que le enfrenta consigo mismo, con la verdad y con los demás. Nos hacemos libres, libres de la codicia de poseer, justamente cuando tomamos conciencia de nuestro ser nómadas; es entonces cuando nos hacemos libres los unos para los otros, y es entonces también cuando se nos confía la responsabilidad de transformar la tierra, hasta que podamos un día depositarla en las manos de Dios. Por esta razón, esta noche de tránsito, que nos recuerda el último y definitivo trayecto del Señor, ha de ser para nosotros exhortación constante a recordar nuestro último viaje y a no echar en olvido que un día debemos abandonar todo cuando poseemos, y que, al final de la vida, lo que de veras cuenta no es lo que tenemos, sino únicamente lo que somos; que, a la último, deberemos responder sobre cómo –fundados en la fe- hemos sido personas en este mundo, personas que se han dado recíprocamente la paz, la patria, la familia y la nueva ciudad.
---
La Pascua se celebraba en casa. Así lo hizo también Jesús. Pero después de la comida, él se levantó y salió fuera, rebasó los límites establecidos por la ley, porque pasó al otro lado del torrente Cedrón, que señalaba los confines de Jerusalén. No tuvo miedo del caos, no quiso esquivarlo, se adentró en él hasta lo más profundo, hasta las fauces mismas de la muerte. Jesús salió, y esto significa que, pues las murallas de la Iglesia son la fe y el amor de Jesucristo, la Iglesia no es plaza fortificada, sino ciudad abierta; y, en consecuencia, creer significa salir también con Jesucristo, no temer el caos, porque Jesús es el más fuerte, porque Él penetró en ese caos, y nosotros, al afrontarlo, le seguimos a “Él”. Creer significar salir fuera de los muros y, en medios de este mundo caótico, crear espacios de fe y de amor, fundados en la fuerza de Jesucristo. El Señor salió fuera: éste es el signo de su fuerza. Bajó a la noche de Getsemaní, a la noche de la cruz, a la noche del sepulcro. Y pudo bajar porque, frente al poder de la muerte, Él es el más fuerte; porque su amor lleva en sí el amor de Dios, que es más poderoso que las fuerzas de la destrucción. Su victoria, por tanto, se hace real justamente en este salir, en el camino de la Pasión, de suerte que, en el misterio de Getsemaní, se halla ya presente el misterio del gozo pascual. Él es el más fuerte; no hay potencia que pueda resistírsele ni lugar que Él no llegue con su presencia. Nos invita a todos a emprender el camino con Él, pues donde hay fe y amor, allí está Él, allí la fuerza de la paz, que vence la nada y la muerte.
Al finalizar la liturgia del Jueves Santo, la Iglesia imita el camino de Jesús trasladando al Santísimo desde el tabernáculo a una capilla lateral, que representa la soledad de Getsemaní, la soledad de la moral angustia de Jesús. En esta capilla rezan los fieles; quieren acompañar a Jesús en la hora de su soledad. Este camino del Jueves Santo no ha de quedar en mero gesto y signo litúrgico. Ha de comprometernos a vivir desde dentro su soledad, a buscarle siempre, a Él, que es el olvidado, el escarnecido, y a permanecer a su lado allí donde los hombres se niegan a reconocerle. Este camino litúrgico nos exhorta a buscar la soledad de la oración. Y nos invita también a buscarle entre aquellos que están solos, de los cuales nadie se preocupa, y renovar con Él, en medio de las tinieblas, la luz de la vida, que “Él” mismo es. Porque es su camino el que ha hecho posible que en este mundo se levante el nuevo día, la vida de la Resurrección, que ya no conoce la noche. En la fe cristiana alcanzamos esta promesa.
Pidamos a Jesús en esta Cuaresma que ha resplandecer su luz por encima de todas las oscuridades de este mundo; que nos haga entender, también a nosotros, que Él permanece siempre a nuestro lado en la hora de la soledad y el vacío, en la noche de este mundo, y que así edifica, por nuestro medio, la nueva ciudad de este mundo, el lugar de su paz, de la nueva creación.

Viernes santo.
MIRARÁN al que traspasaron»
Meditaciones para el viernes santo
J. RATZINGER
MIRARÁN al que traspasaron» (/Jn/19/37).
Con estas palabras cierra el evangelista Juan su exposición de la pasión del Señor; con estas palabras abre la visión de Cristo en el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, que deberíamos llamar «revelación secreta». Entre esta doble cita de la palabra profética se halla distendida toda la historia: entre la crucifixión y la vuelta del Señor En estas palabras se habla, simultáneamente, del anonadamiento del que murió en el Gólgota como un ladrón, y de la fuerza del que vendrá a juzgar al mundo y a nosotros mismos.
«Mirarán al que traspasaron». En el fondo, todo el evangelio de Juan no es sino la realización de esta palabra, el esfuerzo por orientar nuestras miradas y nuestros corazones hacia él. Y la liturgia de la Iglesia no es otra cosa que la contemplación del traspasado, cuyo desfigurado rostro descubre el sacerdote a los ojos del mundo y de la Iglesia en el punto culminante del año litúrgico, la festividad del viernes santo. «Ved el madero de la cruz, del que cuelga la salvación del mundo». «Mirarán al que traspasaron».
Señor, concédenos que te contemplemos en esta hora de tu ocultamiento y tu anonadamiento, a través de un mundo que desea suprimir la cruz como una desgracia molesta, que se oculta a tu vista y considera una pérdida inútil de tiempo el fijarse en ti, sin saber que llegará un momento en que nadie podrá esconderse a tu mirada.
Juan da testimonio de la lanzada al crucificado con una especial solemnidad que deja entrever la importancia que concede a este hecho. En la narración, que cierra con una fórmula casi juramental, incluye dos citas del Antiguo Testamento que iluminan el sentido de este acontecimiento. «No le quebrarán hueso alguno», dice Juan, y cita una frase del ritual de la pascua judía, una de las prescripciones acerca del cordero pascual. Con esto da a conocer que Jesús, cuyo costado fue traspasado a la misma hora en que tenía lugar el sacrificio ritual de los corderos pascuales en el templo, es el verdadero cordero pascual, inmaculado, en quien por fin se realiza el sentido de todo culto y de todo ritual, y en quien se hace visible lo que en realidad significa el culto.
Todo culto precristiano descansaba, en el fondo, en la idea de la sustitución: el hombre sabe que para honrar a Dios de forma conveniente debe entregarse a él por completo, pero experimenta la imposibilidad de hacerlo y entonces introduce un sustitutivo: cientos de holocaustos arden sobre los altares antiguos, constituyendo un culto impresionante. Pero todo resulta inútil porque no hay nada que pueda sustituir en realidad al hombre: por mucho que éste ofrezca, siempre es poco. Así lo indican las críticas de los profetas al culto, imbuido de un excesivo ritualismo: Dios, al que pertenece todo el mundo, no necesita vuestros machos cabríos y vuestros toros; la pomposa fachada del rito sólo sirve para ocultar el olvido de lo esencial, del llamamiento de Dios, que nos quiere a nosotros mismos y desea que le adoremos con la actitud de un amor sin reservas.
Mientras los corderos pascuales sangran en el templo, muere un hombre fuera de la ciudad, muere el Hijo de Dios, asesinado por los que creen honrar a Dios en el templo. Dios muere como hombre; se entrega a sí mismo a los hombres, que no pueden dársele, sustituyendo así los cultos infructuosos con la realidad de su inmenso amor. La carta a los hebreos (/Hb/09/11-14) explica más a fondo esta breve cita del evangelio de Juan, e interpreta la liturgia judía del día de la reconciliación como un prólogo plástico para la auténtica liturgia de la vida y muerte de Jesucristo. Lo que sucedió a los ojos del mundo como un hecho exclusivamente profano, como el juicio de un hombre condenado por seductor político, fue en realidad la única liturgia auténtica de la historia humana; la liturgia cósmica por la que Jesús, no en el limitado círculo de la actividad litúrgica —el templo—, sino ante todo el mundo, se presenta ante el Padre, a través de su muerte en el verdadero templo, sin necesitar la sangre de las víctimas, porque se entrega a sí mismo como corresponde al verdadero amor. La realidad del amor que se entrega a sí mismo termina con todos los sustitutivos. El velo del templo se ha rasgado y, ya no queda más culto que la participación en el amor de Jesucristo, que es el día eterno de la reconciliación cósmica. Naturalmente, la idea del sustituto, de la sustitución, ha recibido con Cristo un nuevo sentido inimaginable. A través de Jesucristo, Dios se ha puesto en nuestro lugar y ahora vivimos sólo de este misterio de la sustitución.
El segundo texto del Antiguo Testamento, incluido en la escena de la lanzada, deja más claro aún lo que hemos dicho, aunque es difícil de entender en sí mismo. Juan dice que un soldado abrió el costado de Jesús con una lanza (/Jn/19/34). Para ello utiliza la misma palabra que emplea el Antiguo Testamento en el relato de la creación de Eva a partir de la costilla de Adán, mientras éste dormía. Prescindiendo de lo que signifique exactamente esta cita, resulta bastante claro que el misterio creador de la unión y el contacto entre el hombre y la mujer se repite en la relación entre Cristo y la humanidad creyente. La Iglesia nació del costado abierto de Cristo muerto; dicho de otra forma menos simbólica: la muerte del Señor, la radicalidad de su amor, que alcanza hasta la entrega definitiva, es precisamente la que fundamenta sus frutos. Al no quererse encerrar en el egoísmo del que sólo vive para sí y se sitúa por encima de todos los otros, se abrió y salió de sí mismo a fin de existir para los demás, con lo que sus méritos se extienden a todas las épocas. El costado abierto es, pues, el símbolo de una nueva imagen del hombre, de un nuevo Adán; define a Cristo como al hombre que existe para los demás. Es posible que sólo a partir de aquí se comprendan las profundas afirmaciones de la fe sobre Jesucristo, igual que a partir de aquí resulta clara la misión inmediata del crucificado en nuestras vidas
La fe dice sobre Jesucristo que él es una sola persona en dos naturalezas; el primitivo texto griego del dogma afirma, con más exactitud, que es una sola «hipóstasis». Al correr de la historia se ha interpretado esto frecuentemente mal, como si a Jesucristo le faltase algo en su ser humano, como si para ser Dios le fuese preciso ser menos hombre en algún aspecto. Pero ocurre lo contrario: Jesús es el hombre verdadero, perfecto, al que debemos asemejarnos todos nosotros para llegar a ser realmente hombres. Y esto radica en que él no es «hipóstasis», estar-en-sí-mismo. Porque por encima del poder estar en sí mismo se encuentra el no poder ni querer estar en sí mismo, el salir de sí para caminar hacia los otros, partiendo de Dios Padre. Jesús no es otra cosa que el movimiento hacia el Padre y hacia los demás hombres. Y precisamente porque ha roto radicalmente el círculo que le rodeaba es, al mismo tiempo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Precisamente porque existe para los demás es, totalmente, él mismo, meta de la verdadera esencia humana. Hacerse cristiano significa hacerse hombre, existir para los otros y existir a partir de Dios. El costado abierto del crucificado, la herida mortal del nuevo Adán, es el punto de partida del verdadero ser hombre del hombre. «Mirarán al que traspasaron».
JOSEPH RATZINGERSER CRISTIANOSIGUEME. SALAMANCA-1967. Págs. 99-106

Viacrucis a rezar este viernes santo:
Sábado santo.
HOMILÍA DEL CARDENAL JOSEPH RATZINGER
EN LA VIGILIA PASCUAL
Sábado Santo 26 de marzo de 2005
La liturgia de la noche santa de Pascua, después de la bendición del cirio pascual, comienza con una procesión detrás de la luz y hacia la luz. Esta procesión reproduce simbólicamente todo el camino catecumenal y penitencial de la Cuaresma, y también el largo camino de Israel por el desierto hacia la tierra prometida; por último, simboliza asimismo el camino de la humanidad que, en las noches de la historia, busca la luz, busca el paraíso, busca la verdadera vida, la reconciliación entre las naciones, entre el cielo y la tierra, la paz universal. Así, la procesión implica toda la historia, como proclaman las palabras de la bendición del cirio pascual: "Cristo ayer y hoy, principio y fin... Suyo es el tiempo y la eternidad. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos". Pero la liturgia no se pierde en ideas generales, no se contenta con vagas utopías, sino que nos ofrece indicaciones muy concretas acerca del camino que es preciso tomar y acerca de la meta de nuestro camino.
A Israel, en el desierto, lo guiaba de noche una columna de fuego y, de día, una nube. Nuestra columna de fuego, nuestra nube sagrada es Cristo resucitado, simbolizado por el cirio pascual encendido. Cristo es la luz; Cristo es el camino, la verdad y la vida. Siguiendo a Cristo, teniendo fija en Cristo la mirada de nuestro corazón, encontramos el buen camino
Toda la pedagogía de la liturgia cuaresmal concreta este imperativo fundamental. Seguir a Cristo significa, ante todo, ponernos a la escucha de su palabra. La participación en la liturgia dominical, semana tras semana, es necesaria para todo cristiano precisamente para entrar en una verdadera familiaridad con la palabra divina: el hombre no sólo vive de pan, o de dinero, o de la carrera; vive de la palabra de Dios, que nos corrige, nos renueva y nos muestra los verdaderos valores fundamentales del mundo y de la sociedad. La palabra de Dios es el auténtico maná, el pan del cielo, que nos enseña a vivir, a ser hombres.
Seguir a Cristo implica cumplir sus mandamientos, resumidos en el doble mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Seguir a Cristo significa tener compasión de los que sufren, amar a los pobres; también significa tener la valentía de defender la fe contra las ideologías; confiar en la Iglesia y en su interpretación y aplicación de la palabra divina a nuestras circunstancias actuales. Seguir a Cristo implica amar a su Iglesia, su cuerpo místico. Caminando así, encendemos lucecitas en el mundo, rasgamos las tinieblas de la historia.
El camino de Israel tenía como meta la tierra prometida; toda la humanidad busca algo semejante a la tierra prometida. La liturgia pascual es muy concreta en este punto. Su meta son los sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y la sagrada Eucaristía. Así, la Iglesia nos dice que estos sacramentos son la anticipación del mundo nuevo, su presencia anticipada en nuestra vida.
En la Iglesia antigua el catecumenado era un camino, paso a paso, hacia el bautismo: un camino de apertura de los sentidos, del corazón, de la inteligencia a Dios; un aprendizaje de un nuevo estilo de vida; una transformación del propio ser en la creciente amistad con Cristo en compañía de todos los creyentes. Así, después de las diversas etapas de purificación, de apertura, de nuevo conocimiento, el acto sacramental del bautismo era el don definitivo de una vida nueva; era muerte y resurrección, como dice san Pablo en una especie de autobiografía espiritual: "Estoy crucificado con Cristo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí" (Ga 2, 20)
La resurrección de Cristo no es simplemente el recuerdo de un hecho pasado. En la noche pascual, en el sacramento del bautismo, se realiza hoy realmente la resurrección, la victoria sobre la muerte. Por eso, Jesús dice: "El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y (...) ha pasado de la muerte a la vida" (Jn 5, 24). Y, en el mismo sentido, dice a Marta: "Yo soy la resurrección y la vida" (Jn 11, 25). Jesús es la resurrección y la vida eterna. En la medida en que estamos unidos a Cristo, ya hoy hemos "pasado de la muerte a la vida", ya ahora vivimos la vida eterna, que no es sólo una realidad que viene después de la muerte, sino que comienza hoy en nuestra comunión con Cristo. Pasar de la muerte a la vida es, con el sacramento del bautismo, el núcleo real de la liturgia de esta noche santa. Pasar de la muerte a la vida es el camino cuya puerta ha abierto Cristo y al que nos invita la celebración de las fiestas pascuales
Queridos hermanos, la mayoría de nosotros hemos recibido de niños el bautismo, a diferencia de estos cinco catecúmenos, que ahora se disponen a recibirlo de adultos. Están aquí dispuestos a proclamar en voz alta su fe. En cambio, para la mayoría de nosotros, fueron nuestros padres quienes anticiparon nuestra fe. Nos dieron la vida biológica sin que pudieran preguntarnos si queríamos vivir o no, justamente convencidos de que la vida es un bien, un don. Pero también estaban convencidos de que la vida biológica es un don frágil; más aún, en un mundo marcado por tantos males, es un don ambiguo, que sólo se convertirá en verdadero don si, al mismo tiempo, se puede dar la medicina contra la muerte, la comunión con la vida invencible, con Cristo
Juntamente con el don frágil de la vida biológica, en el bautismo nos dieron la garantía de la verdadera vida. Ahora nos corresponde a nosotros identificarnos con este don, entrar cada vez más radicalmente en la verdad de nuestro bautismo. Cada año, la noche pascual nos invita a sumergirnos nuevamente en las aguas del bautismo, a pasar de la muerte a la vida, a ser auténticos cristianos.
"Despierta, tú que duermes; levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz", reza un antiguo canto bautismal, que recoge san Pablo en su carta a los Efesios (cf. Ef 5, 14). "Despierta, tú que duermes... y Cristo será tu luz", nos dice hoy la Iglesia a todos. Despertémonos de nuestro cristianismo cansado, sin entusiasmo; levantémonos y sigamos a Cristo, la verdadera luz, la verdadera vida. Amén.

Apuntes para una homilía:
Hoy Jueves santos recibimos muchas felicitaciones los sacerdotes por ser el día de la institución de la Eucaristía y también del sacerdocio. Uno de los que más me ha gustado es éste: "Mi postré al suelo consciente de mi nada, y me levanté sacerdote para siempre". (Cura de Ars) Me gustaría compartir esta experiencia que también se realiza en vosotros, Pues tú has entrada en esta iglesia consciente de lo que eres, tus debilidades y límites, y vas a salir de aquí llevándote a Cristo para siempre.
Liberación de la esclavitud: El Dios de la Biblia está profundamente interesado en liberar a las personas de las esclavitudes que arrastramos diariamente. El mundo de hoy nos obliga a trabajar para asegurarlo todo, y hasta se ríe si confiamos en Dios.
Crítica a la opresión: Los profetas de Israel y la iglesia hoy tenemos que reprocharnos que hayamos olvidado cuanto Dios ha hecho por nosotros, liberándoos de nuestras ambiciones humanas.
El reino de Dios y las enseñanzas de Jesús: Jesús predica un reino de Dios basado en la mansedumbre, la misericordia, la pobreza de espíritu, la justicia y la paz. Él enseña que sus seguidores deben amar no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos, y perdonar, y servir, ... hasta dar la vida.
El ejemplo de Jesús: Jesús encarna estas enseñanzas al servir a pecadores, los recaudadores de impuestos y las prostitutas, afirmando que ellos entrarán al reino de Dios antes que los fariseos.
El lavado de los pies como expresión de quiénes somos: En la última cena, Jesús realiza un acto profundamente simbólico de humildad al lavar los pies de sus discípulos, algo que solo se hacía con los esclavos. Este acto representa la inversión de la jerarquía tradicional (amo/siervo) y el llamado a ser servidores de los demás, incluso en las tareas más humildes.
La importancia de la Eucaristía: La Eucaristía, como el acto de compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, representa el sacrificio y la entrega total de Jesús por la humanidad. Este acto contrasta con los valores mundanos de autoprotección y autopromoción, y plantea que el verdadero miembro del reino de Dios no busca cómo asegurarse su futuro, sino cómo entregarse por los demás.
Cambio de perspectiva en la vida cristiana: El mensaje central es una invitación a vivir bajo un nuevo orden de vida, que va más allá de la dinámica de poder tradicional entre amo y siervo. Este nuevo orden está fundamentado en el amor, la entrega, el servicio y la humildad, características esenciales del reino de Dios.
La Eucaristía: Fuente y cumbre de la vida cristiana: El punto en el que Dios y hombre nos encontramos y somos uno. Especialmente en el servicio mutuo.
en la Eucaristía, Jesús está realmente, verdaderamente y sustancialmente presente. No es solo un símbolo, sino que Cristo mismo se hace presente de manera real en el pan y el vino consagrados. Y nos lava los pies, y entrega su vida por ti.
La Eucaristía nos "eterniza": El acto de tomar la Eucaristía transforma a los fieles y los conforma a Cristo, preparándolos para la vida eterna. Al recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo, los creyentes se unifican con Él, siendo "cristificados" y, por lo tanto, se preparan para la vida eterna con Dios.
Humanamente parece imposible, pero eucaristía tras eucaristía, con fe y constancia, acabarás siendo imagen de Cristo.






























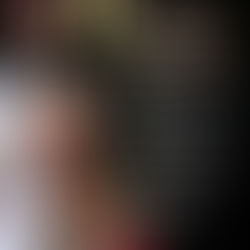






































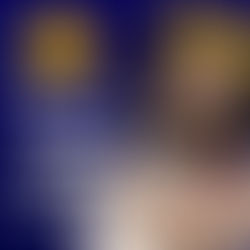



Comentarios